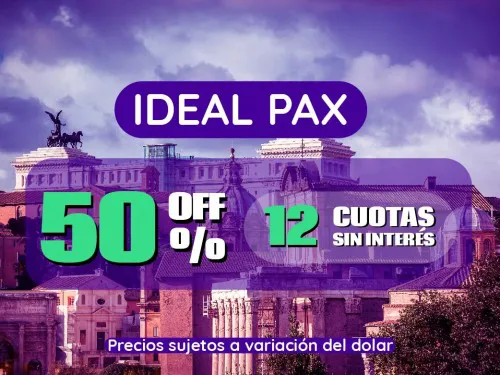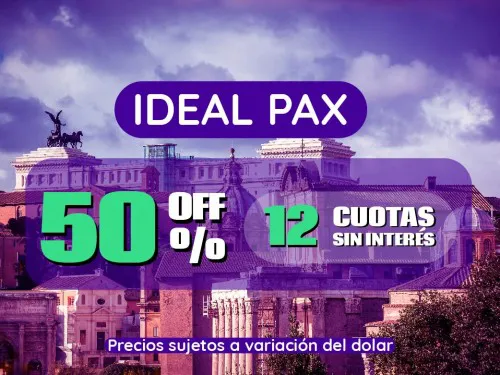A lo largo de mi vida militar he tenido oportunidad de escuchar muchas generalizaciones sobre la guerra. Aunque parezca mentira, todavía quedan hoy analistas que, contra la lógica y contra la historia, sostienen que todos los conflictos sirven a los intereses del «complejo militar industrial norteamericano», como si antes del descubrimiento de América reinara la paz o como si, limitando el espacio temporal al siglo en que vivimos, jamás hubiera habido una guerra en Chechenia, Georgia o Siria.
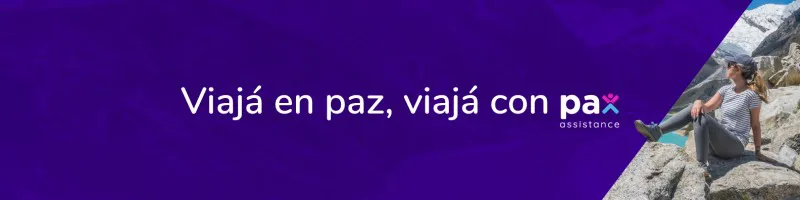
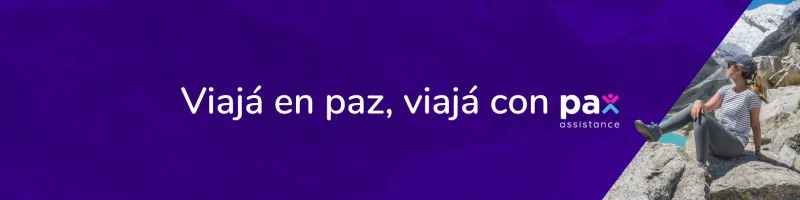
Como nadie está libre de culpa, yo también voy a caer en una generalización que algunos juzgarán cuestionable: todas las guerras sirven a los propósitos de los príncipes, entendiendo la palabra en el sentido que le dio Maquiavelo, aplicable tanto a Putin como a Jamenei, quizá a Trump o Netanyahu, con certeza al liderazgo hutí y al de Hamás… pero desde luego no al pobre príncipe de Mónaco que, a pesar de su pretencioso título, juega en otra liga.
Mientras los príncipes persiguen el poder y la gloria, los que costean la factura de la guerra con su sangre y su sudor son los sufridos pueblos. Es probablemente esta injusticia sistémica —yo me beneficio y tú pagas… pero soy yo quien toma las decisiones— lo que hace de la guerra un fenómeno tan difícil de erradicar. No sé bien si por suerte o por desgracia, este proceso mental no se aplica a los enfrentamientos nucleares, cuya factura pagaríamos todos, príncipes y pueblos por igual. Precisamente por eso podemos estar seguros de que no se van a producir.
Admitida esta hipótesis —a la que yo no encuentro más excepción histórica que las guerras que se producen como defensa frente a la agresión de otro príncipe que sí cumple las reglas— es fácil llegar a la conclusión de que, en las naciones en las que el pueblo es soberano y el supuesto príncipe solo ejerce por delegación las funciones del gobierno, la mejor guerra es la que no llega a comenzar. De ahí el tiempo que los estadistas —cuando los había, que no es el caso de este siglo… y así nos va— y los militares hemos dedicado a perfeccionar el arte de la disuasión.
Un relato infantil: la cabra montesina
Aunque se hayan escrito largos tratados académicos sobre ese concepto, quizá la manera más sencilla de visualizar la disuasión y sus problemas la encontremos en un cuento infantil, el de la cabra montesina. Supongo que su anónimo autor quería burlarse del mundo cuando escogió a ese inofensivo animal para protagonizar un relato que a mí, cuando era niño, me parecía terrorífico. La malvada cabra trazaba una línea en el suelo del desván en el que vivía por exigencias del guion y amenazaba a quienes se acercaban con esta espantosa cantinela: «Soy la cabra montesina, vengo del monte Pelado, y a quien pase de esta raya… me lo como de un bocado».
La advertencia era clara; el castigo, horrible; y la línea dibujada sobre el terreno no admitía falsas interpretaciones, algo que por desgracia no siempre ocurre en la vida real. Se daban, pues, casi todas las condiciones necesarias para que funcionara la disuasión. Y, sin embargo, uno tras otro, los protagonistas del cuento cruzaban la raya, provocando un conflicto que a lo mejor la cabra —quizá no fuera tan malvada como pensábamos— quería evitar.
¿Cuál fue el error que cometió el animal de nuestro cuento? Si supiera leer, habría encontrado en los tratados de geoestrategia una explicación de Perogrullo pero ajustada a la realidad: la disuasión no funciona cuando la amenaza no resulta suficientemente creíble. ¿Cómo puede creer alguien que una cabra, por montesina que sea, pueda devorar a un regimiento de húsares de un solo bocado?
A Jamenei, que sí sabe leer, le ocurrió algo parecido cuando amenazó con destruir Israel si Netanyahu bombardeaba sus instalaciones nucleares. Y, en la otra dirección, las apocalípticas advertencias de Netanyahu tampoco disuadieron al clérigo iraní de lanzar sus misiles contra las ciudades israelíes. Volvemos al principio: la guerra favorece a los príncipes. Es a ellos a quienes hay que disuadir… pero los muertos los pone el pueblo y, convenientemente motivado, hasta lo hace satisfecho de su papel. Así es como somos y nada se gana cerrando los ojos a la realidad.
El fracaso de la disuasión
El fracaso de la disuasión en la reciente guerra entre Israel e Irán nos confirma que, en la vida real, también se llega a la guerra cuando falla la credibilidad. Y eso, según los expertos, puede ocurrir por dos razones. La primera es la falta de capacidad para hacer efectiva la amenaza. Un ejemplo más bonito que el de Jamenei y Netanyahu nos lo dio en su día el alcalde de Móstoles cuando declaró la guerra a la Francia de Napoleón. La segunda es la falta de voluntad —real o presunta— para imponer las líneas rojas que convengan a nuestra política. Y esa es la que, a la vista de lo que ocurre estos días en Ucrania y en el mar Rojo, me parece más preocupante.
Nos guste o no, la piedra angular de la disuasión en el continente europeo está en Washington, al otro lado del Atlántico. Y allí ejerce ese difícil arte un magnate que quizá entienda de aranceles, pero no de geopolítica. Sus tácticas negociadoras —hoy sí, mañana no, pasado veremos— que algunos explican recurriendo a la «teoría del loco», debilitan la credibilidad de las líneas rojas que han protegido a Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Si Trump fuera la cabra montesina, habría borrado la nítida raya del suelo que trazaron sus predecesores y dejado la formidable amenaza que respaldaba nuestra seguridad en un «ya decidiré lo que hago al respecto». Es verdad que la incertidumbre también disuade, pero menos que la certeza, y eso no es una mera especulación del autor de estas líneas. Los efectos de los bandazos estratégicos que hemos ido percibiendo desde que comenzó el segundo mandato del presidente Trump no pueden estar más claros: Putin envalentonado, Jamenei magullado pero desafiante y Xi Jinping decantado abiertamente del lado de Rusia.
Con todo, donde más se nota el fracaso de la errática política exterior del presidente norteamericano es en el Yemen. Allí los hutíes están de vuelta en su cruzada contra el tráfico mercante en el mar Rojo. Ahora, además, capturando rehenes que quizá puedan servirles de escudo contra unos bombardeos norteamericanos que, roto el acuerdo con el presidente Trump —o no, porque nunca estuvo claro si la línea roja del magnate protegía a la navegación mercante o solo a los buques de su bandera— nadie sabe si se reanudarán.
Trump, a quien parece gustarle el caos, quizá se felicite a sí mismo por sus logros en el terreno de la geoestrategia. Todos le vimos congratularse por el acuerdo con los hutíes, un éxito personal —como todos los del mandato del magnate— casi tan celebrado como el del ataque a Irán. En cambio, lo que está pasando ahora en el mar Rojo y lo que pase mañana en la República Islámica quizá no merezca una sola línea en su Truth Social… a menos que sea para culpar a otros.
Con todo, Trump no puede servirnos como excusa para todo lo que ocurre en el mundo. El magnate, príncipe del país más poderoso del planeta —aunque eso no sea precisamente mérito suyo— puede permitirse actuar como lo hace; pero ¿y Europa? Tengo para mí que la Europa de hoy ha perdido toda vocación de imponer líneas rojas a sus enemigos. Al contrario. Rodeados de cabras montesinas como estamos, parecemos obligados a respetar las de los demás. Las de Putin, las de Jamenei, las de Xi y las del propio Trump. En el caso de España, también —no hace falta detallarlas pero, si como muestra basta un botón, ni siquiera se nos ha permitido celebrar el centenario del desembarco de Alhucemas— las que quiera imponer el reino de Marruecos.
Mucho me temo que, a fuerza de concesiones, tanto en España como en Europa estamos a punto de olvidar que la mejor guerra es la que no llega a comenzar.
*Para El Debate
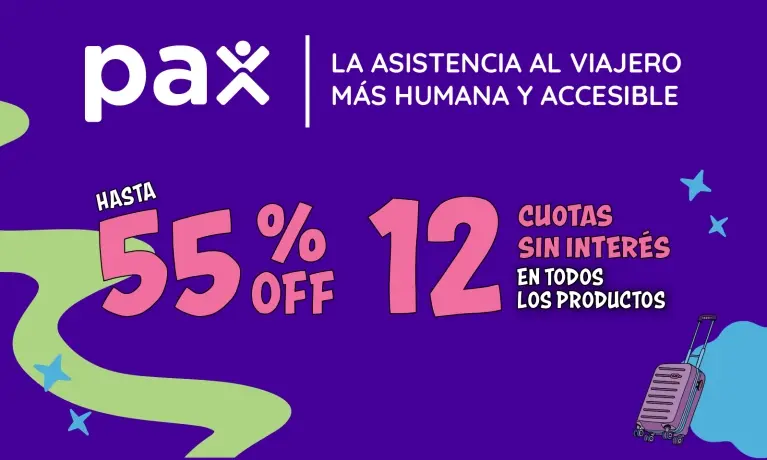



Dictadura en Cuba mata de hambre a su gente: 26 % de los robos en la isla son de ganado


Ola de calor histórica en España: temperaturas récord y más de mil muertos

EE.UU. vuelve a detener al inmigrante salvadoreño Ábrego García
Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza
Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza

Israel degradó sus relaciones diplomáticas con Brasil tras su negativa a aprobar un nuevo embajador


Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

EE.UU. vuelve a detener al inmigrante salvadoreño Ábrego García

Patrimonio inmobiliario de Zapatero se multiplicó 90 veces desde que empezó a mediar por Maduro

¿Del M-19 a las FARC?: las apuestas electorales de la izquierda en un país donde aumentan 56 % los secuestros