




Desde sus orígenes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido una criatura de su tiempo. En el siglo XIX, la cooperación regional reflejaba una mezcla de idealismo bolivariano, colaboración jurídica y cálculos geopolíticos. Recién a mediados del siglo XX, la OEA adquirió estructura institucional, pero no exactamente vocación democrática. Nacida en 1948 en Bogotá, su bautismo fue menos un acto de fe en la soberanía de los pueblos que una respuesta a las urgencias de la Guerra Fría. No es casual que sus primeros pilares fueran el Tratado de Asistencia Recíproca de Río (1947) y el Tratado sobre Solución Pacífica de Controversias (1948). En sus primeros años, la OEA sirvió más como sala de espera para dictadores que como foro de defensa de los derechos humanos, con honrosas excepciones como la reunión de Santiago de Chile de 1959 , donde se definieron los elementos esenciales del estado de derecho, en ausencia de los cuales no existe democracia.
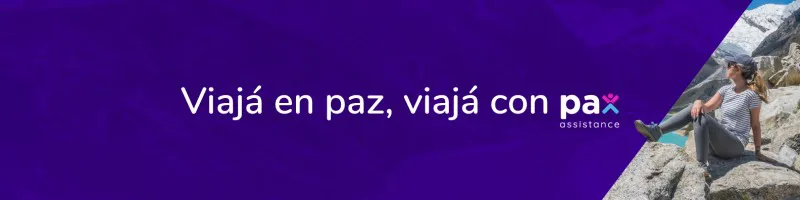

Durante décadas, la institución reflejó un continente donde la democracia era más excepción que norma. La Carta de la OEA de entonces consagraba el principio de no intervención –curiosamente invocado con fervor por regímenes que violaban los derechos de sus propios pueblos–, como México, hasta hoy el celoso guardián de la no intervención, cuyo gobierno no duda en entrometerse en asuntos internos de otros países para apoyar a malandrines como Evo Morales, Pedro Castillo y Rafael Correa.
Fue recién con el fin de la Guerra Fría, cuando el paradigma bipolar se derrumbó junto al muro de Berlín, que la OEA comenzó a reinventarse. La incertidumbre era tal esos años que, en la reunión preparatoria de la Cumbre de las Américas de 1994 en Early House, Virginia, se discutió sin ambages si debía mantenerse, reemplazarse o simplemente ignorarse a una OEA que salía maltrecha de la Guerra Fría. El hecho de que la Cumbre de Miami, promovida por Bill Clinton, se celebrara al margen de la OEA es prueba de su entonces menguada relevancia.
Pero la OEA sobrevivió. Y, más aún, se transformó. Gracias al liderazgo de João Baena Soares (Resolución 1080) y, luego, de César Gaviria, la institución encontró un nuevo rumbo: convertirse en el centro político y en la secretaría del proceso de Cumbres de las Américas. Así emergió una nueva arquitectura hemisférica sustentada en varios ejes: democracia representativa, derechos humanos, cooperación jurídica, libre mercado y seguridad colectiva. El desarrollo sostenible se añadió después, en la Cumbre de Santa Cruz, Bolivia (1996), incorporando preocupaciones emergentes.
La Carta Democrática Interamericana de 2001 (CDI) representó un hito. Por primera vez se reconoció que las crisis democráticas no eran asuntos domésticos, sino violaciones de un compromiso colectivo. La CDI establece un marco normativo que convierte a la OEA en algo más que un club de debates o una oficina de protocolo. A partir de la CDI, ningún golpe puede disfrazarse de asunto interno.
Sin embargo, la historia reciente muestra que las instituciones no solo se definen por sus tratados, sino por la voluntad –o su ausencia– de hacerlos valer. La efectividad de la OEA depende excesivamente del caprichoso equilibrio político entre sus miembros. El principio del consenso, que exige unanimidad para decisiones clave, ha devenido en instrumento de parálisis. En tiempos de polarización, la búsqueda de unanimidad no es virtud, sino suicidio institucional.
A pesar de ello, durante un tiempo la OEA logró protagonismo y algunas victorias en situaciones de intentos de ruptura del Estado de derecho en Paraguay, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Guatemala, Haití, entre otros. También tuvo –y aún tiene– un rol fundamental en observación electoral, misiones de mediación y en derechos humanos. Hubo momentos de relevancia. Pero ese ciclo, con altibajos, parece haber cerrado. Hoy, la OEA parece encaminarse hacia una forma de irrelevancia autoimpuesta. La elección de Albert Ramdin como secretario general ha marcado un giro sutil pero contundente: volver a ser una organización de cooperación y “diálogo”. Sin embargo, esta vez sin recursos, sin liderazgo y sin vocación política. Si en el pasado la OEA fue un instrumento al servicio de los intereses estadounidenses, al menos estaba ampliamente financiada (Alianza para el Progreso). Hoy es un foro sin fondos, sin funciones claras y, peor aún, sin coraje.
El silencio de la Secretaría General ante las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua es el síntoma más elocuente de este nuevo ethos: un institucionalismo diplomático que evita las controversias, incluso cuando se trata de la demolición sistemática de los derechos y libertades que dice defender. La paradoja no puede ser más cruel: cuanto más se deteriora la democracia en la región, menos dispuesta está la OEA a intervenir.
El problema no es únicamente de liderazgo, sino estructural. La proliferación de mandatos no esenciales, la dependencia de fondos voluntarios, la duplicación de funciones con instituciones como el BID, han desdibujado el perfil de la OEA. La confusión de roles ha generado un organismo que intenta hacerlo todo –desde ciencia hasta descentralización– sin hacer bien lo que constituye su razón de ser: servir de foro político hemisférico.
¿Puede la OEA recuperar su relevancia? Sí, pero no será por inercia. Requiere decisiones audaces. Primero, separar claramente las funciones políticas (OEA) de las de desarrollo y cooperación (BID). Segundo, reformar la Carta para institucionalizar la defensa de la democracia, integrando la CDI como parte orgánica del cuerpo normativo. Tercero, dotar a la Secretaría General de mayor autonomía y profesionalismo, con un equipo técnico sólido. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe dejar de actuar ideológicamente y elegir a comisionados que actúen con veracidad jurídica, en estricta aplicación del Derecho Internacional, apartados de toda otra influencia de gobiernos o de la sociedad civil.
Y, por supuesto, debe reafirmarse su misión central: ser el corazón político del sistema interamericano. Eso significa volver a comprometerse a mediar activamente en crisis democráticas; responder con celeridad ante amenazas a las libertades y los derechos humanos; y ejercer presión diplomática sobre regímenes autoritarios, sin miedo al costo político.
La OEA debe elegir entre ser una agencia de desarrollo con las arcas vacías o una institución política con sentido histórico. En un continente donde las democracias iliberales ganan terreno, y donde las dictaduras ya no necesitan siquiera disimular su carácter, no hay espacio para ambigüedades. Si la OEA quiere evitar convertirse en una nota al pie en los libros de historia, debe recuperar su agenda de defensa colectiva de la democracia. Y quizá, como ironía final, recordar que las instituciones que sobreviven no son las que se adaptan al poder, sino las que se atreven a desafiarlo.
Fuente: PanamPost





Milei analiza con su gabinete su derrota ante el peronismo en las elecciones de Buenos Aires

El dólar alcanza un nuevo valor máximo en Argentina tras el revés electoral para Milei

Protestas masivas contra el veto a las redes sociales dejan al menos 13 muertos en Nepal

El dólar alcanza un nuevo valor máximo en Argentina tras el revés electoral para Milei




Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF
Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

República Checa, Rumania y Hungría desmantelaron una red de espionaje bielorrusa en Europa

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán


Un atentado deja seis víctimas fatales y al menos 15 heridos en Jerusalén

Frente a la guerra comercial de Trump, los BRICS rechazan el proteccionismo




