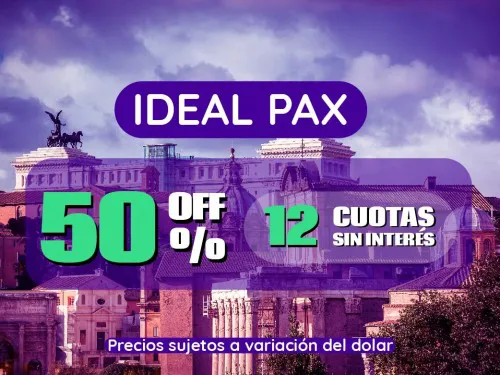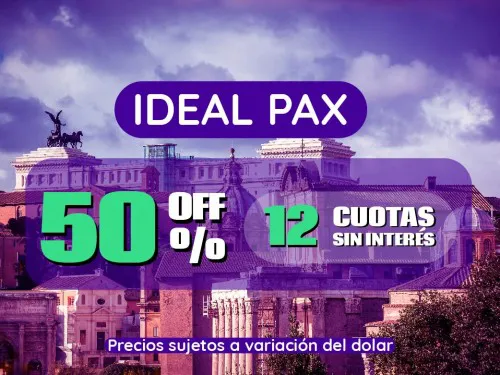La reconstrucción del contrato social. Caso Venezuela #2
AMÉRICA LATINA AGENCIA INTERNACIONAL DE NOTICIAS
AGENCIA INTERNACIONAL DE NOTICIAS


A la “reconstrucción” se le relaciona con “arreglo”, pero, también, con “reedificación”. Y teniendo lógicamente en cuenta sus antónimos, entre otros, “demolición y destrucción”. Suele usarse, también, “refundación”, lógicamente, por los más audaces, pero no en todos las hipótesis “sinceros”. “El contrato social” de la genialidad, como leemos, del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, a pesar de mantenerse todavía vigente, es al que más se ha planteado fundarse y refundarse.
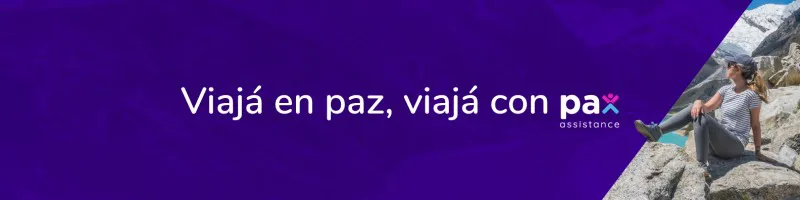
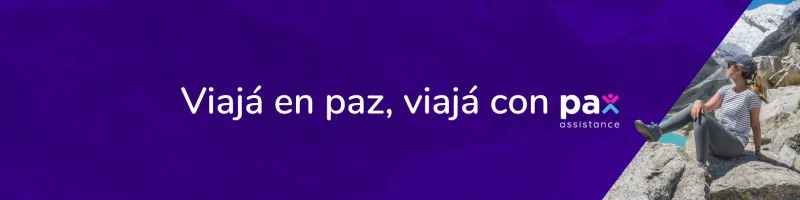
Asimismo, tengamos en cuenta “la reafirmación que se produce durante la revolución inglesa, para la fecha hace 364 años, de “los derechos y deberes del pueblo como sociedad ante la Corona” en una especie de relación peculiar, esto es, más moral que imperativa. El denominado contrato social devino, pues, “en fuente de obligaciones recíprocas entre gobernantes y gobernados”, pero en el entendido de entenderse como “un régimen atípico y hasta utópico”, y muy particularmente, en lo relativo a “las situaciones subjetivas” que de él surjan. Y, tanto las activas, como las pasivas.
En el esclarecedor libro “Breve historia del saber”, de Charles Van Doren, leemos que “los americanos no muy contentos con determinadas providencias de los ingleses estaban legitimados para ejercer “el derecho, en esencia básico a la revolución”. La idea era, en principio, aterradora, pero en criterio del citado filósofo “lo único peor que lanzarse a la revolución era no hacerlo”. En 1775 empezó la guerra entre británicos y colonos. A Thomas Jefferson, nos dice el académico, corresponde defender “la ratio del petitorio revolucionario” sosteniendo que “cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro, lo más lógico es que en atención a un justo respeto al juicio de la humanidad, es que declare las causas que lo impulsan a la separación, entre ellas:
Todos los hombres no sólo son creados iguales, sino que también están dotados de una serie de derechos que le son inalienables, entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad,
Los hombres instituyen los gobiernos para que aseguren estos derechos. Charles Van Doren nos recuerda que Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, inspirado en los “Dos tratados de gobierno” del filósofo ingles John Locke, reiteró que la primera misión de un gobierno es asegurar la propiedad,
Un gobierno es legítimo sólo en tanto que asegure “el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, determinantes para proseguir contando con el apoyo de sus gobernados,
En caso de que un gobierno se convierta en destructor de estos principios, el pueblo tiene derecho a cambiarlo o a abolirlo y a instituir uno nuevo y distinto.
Ante una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida por un gobierno invariablemente decidido a ignorar los derechos del pueblo, lo está sometiendo a un despotismo absoluto, siendo su obligación “deponerlo”.
La aseveración final de don Thomas Jefferson reafirma que el entonces Rey de la Gran Bretaña exhibe una larga pauta de abusos, encaminados todos a establecer “una tiranía absoluta en los territorios que constituyen hoy los Estados Unidos América”.
“El gigante del Norte”, suele denominarse y para recordar qué significa acudamos a las fuentes informativas más usuales: 1. Las potencias mundiales son naciones con un poder significativo a nivel global, caracterizadas por su fortaleza económica, militar, política y tecnológica, que les permite influir en las decisiones de otros países y 2. Actualmente las principales potencias mundiales se consideran Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania y el Reino Unido, aunque el estatus puede variar y otros países como Francia, India o Italia también son considerados potencias.
La cuestión obvia ante esta tipificación de las potencias mundiales, como que pasaría por indagar si ello es resultado de la observancia en los mencionados países del “contrato social”. Thomas Jefferson con seguridad murió en 1826 convencido de una contestación afirmativa, pero lógicamente aclarando, en lo concerniente, a su gran nación.
En lo que respecta a América Latina, tomemos como ejemplo el caso de Venezuela, a fin de determinar en qué medida “el contrato social” contribuyó a nuestra consolidación como “potencia”. Las páginas corroboran: 1. Primera República (sustitución de las autoridades españolas /1810-1813), 2. Segunda República, calificada como el lapso de Guerra a Muerte, /l813-1814, 3. Tercera República, la denominada Gran Colombia (Venezuela, Nueva Granada y Ecuador), que se disuelve en 1830. Las tres reciben el remoquete de ”caídas” en alusión a su corto tiempo de vigencia y a su tímida, por no decir, ninguna consolidación. En chercha académica se dice “respublica” (res… cosa) en sustitución de “república”. Esto es, “cosa pública”, por lo que la conclusión pareciera que la primera, la segunda ni la tercera fueron realmente repúblicas. Preguntar, por tanto, si hubo en ellas “contrato social” carecería de toda lógica.
La ausencia de la “teoría del contrato social” no ha debido tener presencia en la primera veintena y un poco más de presidentes, esto es, desde 1811, con Cristóbal Mendoza, hasta 1908, bajo la tutela de Cipriano Castro, por la sencilla razón de que era desconocida o la republica era únicamente nominal. Tampoco ha debido ser fuente material, pero si, tal vez, en el ABC de lo formal, de los regímenes adelantados por Juan Vicente Gómez durante sus 30 años (1908-1935), de corte estrictamente dictatorial, ni por Eleazar López Contreras (1935-1941) e Isaías Medina Angarita, cuya fuente fue “el arbitraje castrense”, el histórico dilema venezolano y de la mayoría de los restantes países de America Latina. La consigna, “ausencia de madurez para una democracia”.
Ha de destacarse en honor a la verdad que “el arbitraje militar” durante la Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt e integrada por cinco civiles y dos militares (1945-1948), no deja de representar una mixtura entre civiles y soldados en aras de “una tentativa del contrato social”. Coadyuvante, en cierta forma, para la democracia de 40 años que Venezuela empezara a disfrutar a partir 1958.
En efecto, la madurez del pueblo y la propensión de serios y respetados dirigentes, al amparo de sólidos ingresos derivados de la explotación y comercialización del petróleo, condujeron a “una tentativa respetable de república”, que se había separado, nominalmente hablando, de una España conquistadora, tal vez, por ya haberse estudiado las razones expuestas por Tomas Jefferson antes anotadas y que eran del conocimiento de “los procuradores democráticos” en América Latina.
Ese “contrato social”, tutelado desde la Presidencia de Rómulo Betancourt (1945-1948) hasta la segunda presidencia de Rafael Caldera (1994-1999), es sorpresivamente trasquilado como consecuencia de un “Coup d Etat” comandado formalmente por militares, pero de extraña composición, cuyas consecuencias todavía extrañamente perviven. Los intentos de un cambio no han sido fructíferos, coadyuvando en una acentuada polarización, con sus negativas consecuencias.
A la fecha, el país pareciera encaminarse a la recuperación de la democracia. Dios quiera que volvamos a copiar a Jefferson como en 1958, en aras de la estabilidad política, económica y social y para que vuelva a reinar en el país una democracia estable y dotada de las herramientas para el alcance del bienestar colectivo.
El tema Venezuela, como harto conocido, ha desbordado nuestros límites geográficos, a raíz de la decisión del actual gobierno de los Estados Unidos de América, en procura de su seguridad interna y del bienestar de sus ciudadanos, pero, también, como garantes de la paz de la humanidad, papel que no puede negársele. Dios quiera que para bien del norte y de nosotros.
Por cuanto este ensayo está referido a la larga lucha que se ha librado en la humanidad, con el propósito de que alcancemos estadios respetables de justicia, no dejaría de ser prudente que como ejemplo de la antítesis de “la destrucción” que tanto daños nos ha hecho, que acotamos, a manera de una mayor ilustración, que en el Webster Diccionary se califica como una “reconstrucción” la reincorporación a los Estados Unidos de los estados del sur que se habían separado durante la guerra civil estadounidense (1865/ 1877).
Y nos preguntamos ¿será más difícil el caso Venezuela, a pesar de que deberíamos tomar en cuenta que los nuestros pasarían, al menos, por “rehacer, reedificar y recomponer”?. Y no dejemos de preguntarnos ¿Qué es el contrato social hoy?
El lector tiene la palabra, pero el pueblo también.
Fuente: PanamPost
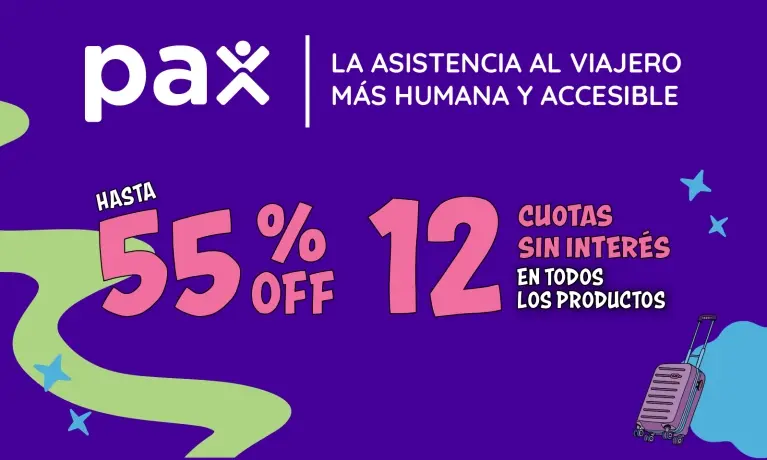




Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

La reconstrucción del contrato social. Caso Venezuela #2

Órdenes del nuevo presidente de Perú opacadas por turbios mensajes sobre "sexo" y "mujeres"

La guerra arancelaria entre China y EE.UU. deja la peor caída en Wall Street desde abril

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Líderes de América resaltan la lucha de Machado y del pueblo venezolano por la democracia
Ecuador obtiene acceso a 600 millones de dólares tras la aprobación técnica del FMI


Bolivia: YPFB y la Aduana defienden al presidente de la petrolera estatal de una denuncia penal por contrabando

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30
Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje



El régimen chino aseguró que no busca una guerra comercial con EEUU, pero advirtió: “No le tememos”
Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje
Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

Ecuador obtiene acceso a 600 millones de dólares tras la aprobación técnica del FMI